Corta visita al Museo Nacional: Aproximación a la perspectiva ciudadana frente al patrimonio cultural y la relevancia de Aquel dentro del “Mercado Cultural”.
En el presente escrito, buscamos argumentar la relación entre los ciudadanos que visitan el Museo Nacional y el patrimonio cultural albergado allí; relación que busca influir en la construcción de una identidad territorial, así como cohesión social. Todo esto, mientras dicha relación está enmarcada en las lógicas del "mercado cultural".
ENSAYOMUSEO
Ricardo Rodríguez V.
12/9/202414 min read
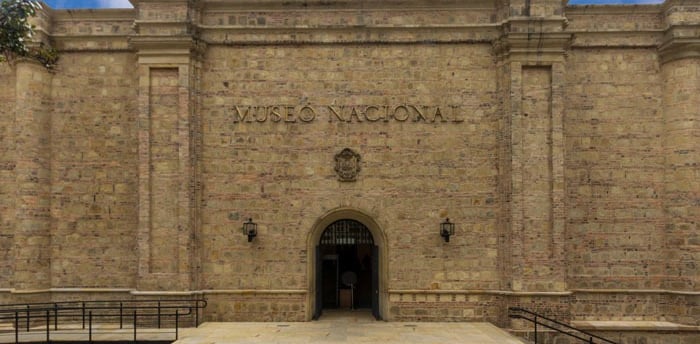

El Museo Nacional de Colombia, como institución cultural, no solo resguarda el patrimonio histórico y artístico del país, sino que también cumple una función clave en la formación de la ciudadanía como público cultural. En el presente escrito, buscamos argumentar la relación entre los ciudadanos que visitan el Museo Nacional y el patrimonio cultural albergado allí; relación que busca influir en la construcción de una identidad territorial, así como cohesión social. Todo esto, mientras dicha relación está enmarcada en las lógicas del "mercado cultural".
Para nuestra aproximación al Museo, primero consideramos a aquella de alude al espacio físico en sí, dentro del contexto de las obras y ejecuciones artísticas, las cuales están contenidas dentro de la categoría del Patrimonio Cultural. Desde una óptica política de Nación (acudiendo a la citada Ley General de Cultura de Colombia), serían los “depositarios de bienes muebles, representativos del Patrimonio Cultural de la Nación.” (Función Pública, 2024), es decir, se encargarían principalmente de los asientos materiales o medios de las manifestaciones culturales y artísticas, en nuestro caso, de Colombia.
Tomando también la citada Ley de Cultura, tenemos que: “El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana (…)”, (Función Pública, 2024). Definición que más adelante especifica a la mayoría de las manifestaciones artísticas o culturales, salvo por las digitales, interactivas y las multimedios (o multimedia).
La anterior definición la complementaría una postura que tenga en cuenta factores sociales e históricos, como la de la Prof. Ma. Pilar García (García Cuetos, 2011 pp. 17, 18.): “El patrimonio […] heredados de nuestros antepasados, que han de ser transmitidos a nuestros descendientes acrecentados. El patrimonio no está solo constituido por aquellos objetos del pasado que cuentan con un reconocimiento oficial, sino por todo aquello que nos remite a nuestra identidad.”. García Cuetos también introduce en su definición un concepto que nos parece fundamental y que explicita en su definición, como es el territorio y sus propiedades conexas: “El territorio es el punto de encuentro del hombre con su patrimonio. Sin una valoración cultural del territorio que ponga de manifiesto la singularidad de sus recursos y estimule la confianza de la comunidad en sí misma y en su capacidad creativa, es difícil, que un lugar despegue en su desarrollo económico. […] El concepto integral de patrimonio tiene como dimensión la globalidad del territorio y sus habitantes; como objetivo último, la calidad de vida consecuencia de un desarrollo económico y social sostenible; su metodología es la gestión integral de los recursos patrimoniales a partir de estrategias territoriales.” (Bastidas y Vargas, 2012).
La presentación de conceptos como desarrollo económico y social sostenibles nos aproxima a los ejecutantes de dichos desarrollos y depositarios de dicho patrimonio cultural, es decir, los ciudadanos. Así que, para definirlos, acudimos a la política de Aristóteles: “El rasgo eminentemente distintivo del verdadero ciudadano es el goce de las funciones de juez y de magistrado […] Entonces el ciudadano varía necesariamente de una constitución [política] a otra, y el ciudadano, tal como le hemos definido, es principalmente el ciudadano de la democracia.” (Aristóteles, 2023.), acá se denotarían dos cualidades fundamentales del ciudadano, la de juez y magistrado, dentro del marco Constitucional de una “democracia griega”. Situaciones que, a nuestro juicio resultan de suma importancia en la vida moderna, donde los medios impelen a individualizar, particularizar y segmentar en mercados a las agrupaciones humanas, despojándolas de la territorialidad (la que conlleva una Constitución Política), y de la condición política y de soberanía sobre los territorios.
Volviendo al Museo, ahondaremos un poco más en su definición y significado desde otras ópticas. Desde la disciplina museológica, tenemos: “Los espacios museísticos han sido reinventados, la escenografía ha arrinconado a la vitrina y el museo se ha reconocido sin complejos como un espacio de representación. […] los “museos de sociedad” […] ya no pueden limitarse a ser museos de representación de una única identidad (nacional, histórica, política, religiosa, local…) sino que cada vez más deben abrirse a la representación de las fronteras, los pasajes y los conflictos que definen la manera cómo las sociedades se reflejan a sí mismas a través de su pasado y presente. […] es imprescindible reivindicar el papel que, desde su origen, tiene el museo como centro de investigación científica y espacio de divulgación artística, científica y cultural”. (Combariza et al., 2014).
Dicha definición demuestra el cambio que, como toda institución del pasado que perdura en nuestro presente, ha sufrido el Museo como Institución y como espacio artístico en las épocas recientes; igualmente demuestra que el museo tiene más que finalidades unívocas dadas desde una sola dimensión social (museo religioso, antropológico, etc.), sino que atiende a finalidades múltiples, incluso extraterritoriales, como demandan nuestros tiempos de globalización.
También encontramos una aproximación al museo como “empresa cultural” (Schmilchuk, 2012), desde el punto de vista de tipología organizacional: “Para fortalecer la gestión de organizaciones culturales, es ineludible que los gestores vislumbren las aspiraciones, los propósitos de producir servicios culturales consolidados con capacidad de crecimiento institucional y, sobre todo, servicios y productos reconocidos socialmente y aceptados en la comunidad, tales como el cine, el teatro, los libros, la música, etc.” (Lozano, 2007). Lo anterior dentro del marco de la llamada “economía de industrias creativas” (evolución del concepto mismo de industria cultural, según Rodríguez Torres, 2021), o “economía naranja” (epíteto de la industria creativa dado por el BID en 2013, gracias a Buitrago y Duque), donde los Museos serían otro ente productivo dentro de dicho renglón o industria. Lo anterior nos inquieta desde el punto de vista de que el valor utilitario de un bien o servicio sería un criterio que cobraría relevancia a la hora de organizar una exposición o evento museístico, lo cual convertiría el patrimonio cultural en un carrusel de modas, tendencias y “productos culturales” de mayor salida, lo que iría excluyendo de la circulación, formas y representaciones que se aparten del centro de la campana de Gauss.
Sin embargo, la primera definición finaliza dando al Museo una dignidad única como centro de divulgación cultural, esencial para los fines de transmisión de lo humano, es decir, de la nombrada dimensión espiritual o inmaterial humana. También entendemos de las definiciones dadas, que el objeto político del museo, sería el de mantener y reproducir una imagen de Nación, incorporando las nuevas prácticas artísticas paulatinamente, así como el de crear en el imaginario colectivo dicha imagen, donde el Patrimonio cultural sería el hilo común que une al museo y a los actores involucrados.
Entendemos estas funciones como una finalidad para las comunidades todas, es decir, para todos los públicos, no como el caso de un laboratorio o de un escenario universitario, el cual se especializa en los profesionales o académicos. Por tanto, el Museo tiene la misión de ser transmisor de los bienes materiales y también de los inmateriales del patrimonio cultural, para la sociedad en su conjunto, lo cual nos parece un reto sumamente complejo, por la heterogeneidad contemporánea de los públicos (Cimet, 1987; Heinich, 2001; Radakovich et al, 2019).
Para lograr asir unas definiciones, indagamos las definiciones de Pinochet y Güell y encontramos, según su clasificación, que existirían tres tipos principales de públicos entre los asistentes a los museos. Dicha clasificación no es exclusiva entre sí, puesto que cada tipología en los asistentes se puede mezclar y no se presentaría siempre “pura” u homogénea.
La primera tipología, sería “Los públicos como educandos”, es decir, como “un receptor, cuyo papel es absorber –más o menos pasivamente, y a partir de una transmisión relativamente vertical–” (Pinochet y Güell, 2017), aquellos bienes culturales provenientes del patrimonio cultural que se halle en el Museo. Lo anterior, alineándolo con la definición política de Patrimonio cultural de la Nación, que provendría de los proyectos civilizatorios de la ilustración y que tendría por público objetivo la población de los nacionales, especialmente para aquellos que se encuentran cursando o que cuentan con formación básica y media.
Una segunda clase o tipo de público, sería: “Los públicos como clientes”, que acude a la lógica de la citada “industria económica cultural” (o economía naranja). Se diferenciaría de manera similar a lo enunciado en el análisis de la definición del museo como espacio de industria cultural y como producto de la globalización; en palabras de los autores: “Cuando la lógica del consumidor reemplaza a la del educando, los públicos de la cultura son imaginados desde coordenadas políticas diferentes. Los servicios culturales entregados a los visitantes ya no buscan habilitarlos para un ejercicio más pleno de sus derechos ciudadanos, sino responder a sus exigencias, expectativas y capacidades de demanda.” (Pinochet y Güell, 2017).
Y, finalmente, la tercera tipología de públicos, sería: “Los públicos como interlocutores”, de los que tenemos: “esta última perspectiva busca constituir una relación de ida y vuelta entre los públicos y los productores del campo de la cultura. […] Los espectadores contemporáneos demandan nuevos canales de participación e interacción con las producciones culturales que consumen, difuminando cada vez más las fronteras entre la producción y el consumo de arte y cultura.” (Pinochet y Güell, 2017).
En esta última tipología, cabe destacar la importancia de la educación en la “formación de públicos”, con fines artísticos en este caso, siendo esta formación de públicos definida como: “tarea que habitualmente asumen los museos y las instituciones educativas como una estrategia para lograr un cambio social y una manera de incrementar el consumo cultural”. (Velasco y Leguízamo, 2016). Entendemos pues, este proceso dentro de las lógicas culturales de una política cultural nacional (al ser asumida por instituciones educativas y museos) y desde las lógicas de mercado (para sus fines del incremento del consumo cultural). Este último público habría recibido una mayor cantidad de estímulos culturales o habría sido receptor de una educación cultural más esmerada, lo que le habría permitido una conexión e interactividad mayor que en otras audiencias. Dichas audiencias serían propias de personas con inquietudes o afinidades artísticas, así como de personas con formación profesional, especialmente en áreas culturales. Sin embargo, el uso de términos “demandan” y “consumo”, nos hace ver que esta última tipología también se abordaría desde las lógicas del mercado de la industria cultural.
Dentro de estas lógicas de mercado cultural, las “Ferias de arte” serían los eventos ideales para impulsar el crecimiento de los públicos culturales y artísticos, lo que podría repercutir incidentalmente en el aumento de la asistencia a los museos. Dicho aumento, desde los públicos como clientes, principalmente. La lógica comercial, también ataría al museo a los indicadores de rendimiento empresarial y a ser juzgado por sus números, antes que por su impacto social y cultural. Igualmente, el público se hace cliente y está sujeto a las lógicas de la retención y fidelización, así como de “ampliarse” a público ocasional. Los espectáculos y eventos culturales (a los que aludía Lozano cuando exponíamos los museos dentro de la industria cultural), serían fundamentales dentro de estos fines, así como toda una labor de promoción y de inserción en cadenas tanto culturales como de entretenimiento, para hacer atractivos a dichos eventos dentro de los recorridos museísticos.
Dichas actividades comerciales hacen parte de la cadena privada de usufructo comercial, donde los museos se insertarían (con financiación estatal, por supuesto), como agentes aliados de dicha cadena. Un ejemplo reciento de esto sería la alianza de ARTBO y la Mesa de los Museos de Bogotá, auspiciada por la Alcaldía de Bogotá, el pasado 8 de noviembre.
Ahora, pasemos al Museo Nacional, del que solamente diremos que es el Museo más antiguo del País, fundado en 1823 (Museo Nacional, 2024). Su sede ha cambiado en varias ocasiones, hasta llegar a la locación actual junto al centro de Bogotá; también podemos decir que es el más reconocido a nivel nacional y, como veremos, bastante visitado por parte de extranjeros que vienen el país.
Del museo tomamos información estadística (de la que se adjuntarán imágenes anexas), tomada entre 2020 y 2022 durante tres exposiciones temporales: Pintores en Tiempos de la Independencia: Figueroa (2020), Gil de Castro, Espinosa; Cien por Ocho. Centenario de Ocho Creadores Colombianos (2021); y Casas de Vidrio: Paul Rivet y la Diversidad Humana (2022). (Tafur y Sarmiento, 2020, 2021 y 2022). Dichos estudios recaban información demográfica e indagan por los motivos y otra información relacionada con la asistencia al Museo.
Los primeros datos, de cohortes etarias, ratifican la información estadística pública respecto a consumo cultural (DANE, 2020), es decir, en los grupos de 21 a 35 años, especialmente el comprendido entre 21 y 25 años, la asistencia al Museo, es la mayor, concentrando alrededor de la quinta parte de la asistencia. Sin embargo, encontramos que, en un tema más especializado, como el caso de la exposición de Paul Rivet (2022), llamó más la atención al público entre 29 y 25 años, que, seguramente, conoce al autor y/o le interesan las temáticas presentadas en la exposición.
En cuanto a origen geográfico, tenemos que más de la mitad de los asistentes son de Bogotá (con pico del 76% en la exposición cien por ocho de 2021), con la particularidad que la mayoría de asistentes provienen de localidades populares y periféricas al centro de la ciudad: Suba, Kennedy y Engativá, con la adición de Usaquén en el caso de la exposición de Paul Rivet (2022). El público nacional estaría como segundo en asistencia. La región andina o central sobresale ampliamente, por sobre las demás. En cada exposición, las demás regiones varían, siendo la Orinoquía y Amazonía las menos representadas. Información esta que no resulta sorpresiva, salvo por la exposición de pintores independentistas en 2020, donde los visitantes del pacífico fueron los segundos más asiduos. En términos generales, dicha gráfica podría ser representativa de la construcción del tejido social en Colombia, donde la Orinoquía y Amazonía son las regiones más “olvidadas”, es decir, con menos representación estatal e integración en las dinámicas sociales del resto del territorio.
En cuanto al público extranjero, tenemos que el vecindario del cono sur son los más representados, siendo más de la tercera parte de los extranjeros totales, seguidos de cerca por los norteamericanos y luego, con menor representación, de los europeos. Las regiones menos representadas por sus asistentes, serían Asia y Oceanía. Lo anterior también sería representativo del influjo cultural y económico dentro del marco global del que participa Colombia, como una de las banana republics. Colombia es parte de los intereses norteamericanos en la región, así como de sus aliados de la UE y OTAN. El pasado común con la Europa Ibérica, sería otra de las razones de las visitas europeas al País y al Museo.
En cuanto a los motivos de visita del Museo Nacional, el principal es el de conocer las colecciones del Patrimonio cultural colombiano que concentra el Museo. El siguiente motivo “normal” o regular en frecuencia de aparición, es el de enseñar el museo a otros. Connacionales que traen a sus familiares nacidos en el extranjero o a sus conocidos de otras regiones del propio País, es una de las modalidades más populares en que el museo es visitado.
Es en este apartado donde la pandemia del COVID-19 viene a demostrarnos parte de los efectos que tuvo en las dinámicas de la cotidianidad humana y cómo sus secuelas se extienden en el tiempo. En un tercer momento, estarían motivos atípicos, como el de “distraerme en estos días difíciles”. Dicha categoría motivacional no aparece sino hasta 2021 y la resaltamos aquí por dos motivos. La pandemia influyó en el cierre de muchísimas mipymes, desestabilizó las economías familiares de muchas familias de escasos recursos y trató de fraguar los movimientos de inconformidad sociales que estuvieron latentes y estallaron con fuerza en 2021. Esto sumado a las pérdidas y afectaciones a las vidas humanas tanto por causas directas e indirectas de la pandemia, como por el citado estallido social. Distraerse de los días difíciles contemplando el pasado pudo ser un gran aliciente para muchas personas cuya salud mental estaba afectada por las pérdidas, cambios y tragedias personales y ajenas. Igualmente, serían estos momentos los que demuestran la importancia de “lo humano” sobre dinámicas como la económica, a pesar del continuo bombardeo de ideología de “necesidades infinitas” de la economía neoclásica. Recogerse. Parar. Salir al museo, se convirtió en un asidero a lo humano y a nuestras raíces ancestrales que llevaron a varias personas a varias personas a volver o a ir por primera vez al museo.
Cabe recordar que el Museo tiene no solamente objetos artísticos, sino históricos o, incluso, de interés científico (como el aerolito de Sta. Rosa de Viterbo). Contrastando el volumen de locales y nacionales que llegan a visitar el Museo, es entendible que quieran participar de todos los artefactos históricos, artísticos y culturales de toda índole. Es parte de recibir una herencia inmaterial que nos corresponde a los nacidos en estas tierras, a la que añadiremos una pincelada y que entregaremos a nuestros sucesores. Si hay algo que crece y muta (no digo “evoluciona”), es la cultura humana.
Retomando las palabras de la Prof. García Cueto: “El territorio es el punto de encuentro del hombre con su patrimonio”, nos decantamos por ésta como la función más importante del Museo como lugar y como Institución.
En una época posmoderna, donde en un país suramericano como Colombia, colonizado culturalmente con las imágenes de Hollywood, el anime y las comedias “sit-com”, se impone el subjetivismo posmoderno y el “individualismo exitológico emprendedurista” como un deber para el ciudadano que no se siente parte de su territorio, sino como un individuo “glocal”, que anhela el éxito, reconocimiento y riqueza que le muestran las redes; un individuo que, tal vez, no comprende del todo su propio idioma, ni sus raíces ancestrales, mucho menos sus orígenes materiales o espirituales, representados en los símbolos y asientos de todo tipo. Para este individuo, ciudadano colombiano, volver al Museo puede ser una manera objetiva de entender las realidades que le rodean y le han configurado en la realidad material que comparte con sus conciudadanos.
Las manifestaciones de la cultura en su completitud, es la construcción humana por excelencia y solo crece y se reproduce en la medida en que se difunde en el pensamiento de los nuevos humanos que pueblan la tierra, así como en sus prácticas diversas en todas las áreas, que la enriquecerán sucesivamente, como ha sido hasta el presente. Esta es una de las razones por las que cada vida humana tiene un valor incalculable, puesto que cada mente y cuerpo humanos trabajando en una labor social, puede, eventualmente, transformar las realidades presentes y futuras para las humanidades por venir.
Encontramos desafortunado que la relación con el Museo se pierda a medida que se avanza en edad (y va decreciendo desde los 26 años). Aquello, por una parte, es entendible, puesto que normalmente es en la juventud que se está dando un proceso de formación educativa mediante el sistema de educación básica media, secundaria y universitario. Sin embargo, es una relación que no debería perderse. Estudiar artes visuales y revisitar museos en diferentes momentos, exposiciones y lugares nos ha permitido entender las luchas de clases, poderes, ideas y realidades históricas diversas que han concurrido en los lugares que ahora habitamos, con distintos protagonistas. En lo personal, esto último nos parece un proceso que no termina de suceder y que ojalá más conciudadanas y conciudadanos realizaran asiduamente.
Finalizando, queremos resaltar que las lógicas del mercado pueden utilizarse para hacer más atractivos frente a “consumidores culturales”, que empiecen a entender el sentido trascendente y espiritual de las manifestaciones culturales, más allá del simple disfrute de bienes posicionales.
Nos parece importante que la ciudadanía bogotana y colombiana pueda reunirse con sus manifestaciones culturales, con su arraigo y reconocer su lugar singular en el mundo, como manifestación singular de los diversos modos de ser y estar en el mundo, únicos y diversos. Nos parece fundamental reconocer el valor intrínseco de esta cuestión en pro de lograr progreso material y económico duradero, basado en nuestra visión singular del mundo, ojalá armónicamente dentro del mundo multipolar que se avecina.
Colombia tiene muchos desafíos para conectar sus ecosistemas sociales y reunir una idea de nación que incluya todas sus regiones y de la que participe toda su red cultural, así como lo más importante, su ciudadanía.
